Un día de gloria y fama
no define toda una vida. Los hermanos Adela y Francisco Anaya Ruiz lo tuvieron
el 24 de mayo de 1931, cuando en la plaza de toros de Las Ventas el
Ayuntamiento de Madrid organizó un acto cuya recaudación, unas treinta mil
pesetas, se destinó a combatir los efectos del paro. El ambiente era de
entusiasmo primaveral por la República recién estrenada y miles de ciudadanos
acudieron a la llamada de los munícipes con el aliciente del estreno de un
himno dedicado al nuevo régimen. El debate sobre el mismo estaba en el aire
tras desechar la Marcha Real por la necesidad de un punto y aparte. Unos
abogaban por La Marsellesa como sustituta, pero resultaba demasiado francesa.
Otros, más radicales, preferían La Internacional sin preocuparse del necesario
consenso. Y, a la espera de que Rafael del Riego volviera a estar de actualidad
por una sintonía pegadiza, hubo quienes aprovecharon la oportunidad para salir
a la palestra con una propuesta novedosa. Los citados hermanos tenían
antecedentes de colaboración en las lides artísticas, como cuando estrenaron en
1927 la zarzuela La Tirolesa, el 28 de abril dieron a conocer el himno
con una modesta agrupación musical en el café Atocha y ese día de mayo lo
difundieron a lo grande con la ayuda de numerosos músicos bajo la batuta de la
propia Adela Anaya Ruiz.
Las imágenes del
multitudinario acto se han conservado gracias a un noticiero cinematográfico de
Estados Unidos que se interesó por la naciente república. La compositora, una
mujer morena de treinta y dos años, aparece abanderada en el centro de la plaza
de toros, saluda al respetable con orgullo republicano y, a continuación,
dirige a los músicos y los coros que interpretan su propio himno. La letra, poco afortunada, era de su hermano Francisco, un militar en la reserva desde
el 28 de enero de 1925 con inquietudes literarias y periodísticas. Hasta
históricas, pues Francisco Anaya Ruiz publicó volúmenes sobre las cruzadas de
las Navas de Tolosa y Gonzalo de Córdoba, este último prologado en 1915 por el
general Miguel Primo de Rivera. El detalle pasó desapercibido al público
entusiasta y a la prensa republicana, que pronto olvidó al letrista empeñado en
el «unánime clamor» para que con «talento y ardor» se formara «una España
grande» donde nunca se extinguiera «la sagrada libertad». Lo oportuno era resaltar
la figura de una mujer como autora y al frente de la orquesta. Su fotografía
pasó a ser una de las imágenes icónicas de la joven República que prometía un
tiempo de libertad y progreso donde las émulas de Victoria Kent o Clara
Campoamor alcanzarían un protagonismo tan destacado como fugaz.
El problema, a efectos de
la memoria, es que la vida no termina justo cuando llega el momento de la
gloria y la fama. Adela Anaya Ruiz apareció como figura emergente en varias
publicaciones periódicas, pero la frescura de la II República se agostó por culpa
de quienes conspiraron contra ella desde su proclamación. La guerra terminó de
borrar las huellas de los hermanos que en 1931 compusieron un himno olvidado
por todos, salvo por quienes en la Victoria no estaban dispuestos a perdonar el
pasado republicano. En aquel Madrid sitiado el «clamor» distaba de ser unánime,
el «talento» para muchos era un medio con el que buscarse la vida al margen de
quienes hacían alardes de «ardor» y «la sagrada libertad» apenas importaba
cuando se trataba de comer y aguantar el tipo. El militar retirado Francisco
Anaya Ruiz fue un buscavidas cuya ética contrastaría con la letra de cualquier
himno y su hermana, ante la imposibilidad de poner música a esa oscuridad del
trapicheo, terminó como cómplice de su hermano en historias nunca aclaradas,
pero turbias.
Ahora, cuando por fortuna
tanto se reivindica el papel de las mujeres en cualquier circunstancia
histórica, la icónica Adela Anaya Ruiz de 1931 aparece como una de las pioneras
de la SGAE o una «voz silenciada de la Edad de Plata». Incluso se la ha relacionado
con las «sinsombrero» en un comprensible afán de sumar protagonistas a un
movimiento imprescindible para comprender aquella época. La historia, sin
embargo, fue bien distinta. Tras huir de Madrid en julio de 1937 y en
compañía de su sobrino de dos años, Adela acabó detenida durante tres meses en
París y, hasta donde podemos saber, fue la cómplice de su hermano en oscuros
negocios para la importación de víveres destinados a personas pudientes de
aquel Madrid donde tantas privaciones eran habituales. El empeño del buscavidas
se complicó con la aparición de un cheque de mil dólares que, junto con otras
actividades ilícitas, despertaron las sospechas de los servicios de información
republicanos (AHN, FC-Causa General, 148, exp. 1). El resultado fue la detención
de una banda de treinta y siete personas a finales de diciembre de 1938. El
motivo no era la política, sino la ocultación de alhajas, oro y otros efectos.
La fortuna los acompañó, pues el final de la guerra impidió su procesamiento.
El 19 de abril de 1939,
el capitán retirado Francisco Anaya Ruiz ya estaba colaborando con los
vencedores en la Censura Militar de Comunicaciones y provisto de un pasado de
mártir por la Causa. Adela volvió a Madrid ese mismo mes tras pasar por las
comisarías de San Juan de Luz y, probablemente, San Sebastián. Su objetivo era
ponerse al servicio del Glorioso Movimiento Nacional, con el que ambos hermanos
dijeron estar identificados desde el primer momento. La fe de los conversos
probablemente fuera tan falsa y oportunista como el entusiasmo republicano de
1931. Los vencedores nunca pecaron de ingenuos, dudaron del «ardor» fascista de
ambos hermanos y, en un clima de delaciones con las más oscuras intenciones,
les sometieron a diligencias previas, un consejo de guerra y un procedimiento
gubernativo (AGHD, 10537 y 15438).
La historia se saldó sin
mayores consecuencias penales porque prevaleció la evidencia de que el capitán
retirado no colaboró con «las hordas marxistas». No obstante, por el camino quedó
destrozado el pasado de aquellos hermanos que en 1931 compusieron un himno republicano
en homenaje a Fermín Galán y Ángel García Hernández. La historia se repite con
otros muchos protagonistas de aquellos años convulsos y nos recuerda una
obviedad: la brillantez de un momento no debe extrapolarse a toda una vida. El
rigor metodológico y el trabajo concienzudo son la norma para el historiador
universitario, aunque el resultado de sumergirse en una documentación compleja
sea descubrir el trasfondo de quien protagonizó una imagen icónica de un
movimiento con el que simpatiza.
El análisis completo de la documentación citada aparecerá en La colmena, el tercer volumen de la trilogía dedicada a los consejos de guerra contra periodistas y escritores durante el período 1939-1945. El borrador del correspondiente capítulo ya se encuentra accesible en el Repositorio de la Universidad de Alicante:

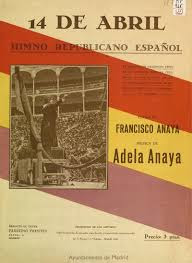
No hay comentarios:
Publicar un comentario