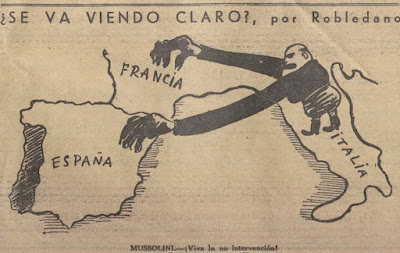La memoria es selectiva, pero no despistada. Al cabo de muchos años viendo películas españolas como espectador e historiador, cuento con un registro de imágenes que perduran en mi recuerdo. La mayoría de ellas están vinculadas con intérpretes que admiro y cuya presencia en los repartos siempre es un motivo de satisfacción. Uno de ellos, y de manera destacada, es Alberto Romea (1882-1959), a quien dediqué capítulos en Lo sainetesco en el cine español y La sonrisa del inútil. Los motivos abundan a la vista de una extensa filmografía donde hay varios títulos fundamentales de la historia del cine español.
Tal vez su trabajo más recordado sea el del noble hidalgo que aparece, como contrapunto de todo un pueblo, en ¡Bienvenido, Mr. Marshall!, de Luis García Berlanga. Al igual que en otras películas de la época, el veterano hijo del insigne Julián Romea interpreta unos papeles de reparto donde con la sobriedad de los maestros combina la dignidad y el ánimo ponderado ante cualquier adversidad, la sabiduría como referente de experiencia en un mundo de crédulos y la bondad como límite para el orgullo. Esta última cualidad, en el caso de la citada película, se evidencia en el desenlace con la solidaria entrega de la espada, un símbolo de su preciado pasado. El destino es la recolecta que permite afrontar los gastos tan inútilmente acometidos por el pueblo. El hidalgo, nunca gregario y siempre lúcido, participa de la desgracia común y no se regodea con la pírrica victoria de quien no se había disfrazado para recibir a «los indios».
No obstante, el papel que mejor recuerdo es el Don Anselmo, el «maestro nacional», en Historias de la radio (1955), una magnífica película del biógrafo cinematográfico del general Franco, José Luis Sáenz de Heredia, que en los citados libros comenté como ejemplo del cambio de sentido con el paso de los años. En 1955, en el momento de máxima hegemonía de la mentalidad franquista, el director rodó una comedia que en la actualidad puede ser interpretada como una involuntaria crítica a las penurias de la cotidianidad durante el franquismo.
Un ejemplo es la historia protagonizada por Don Anselmo, que tiene un alumno enfermo cuya salvación depende de una operación que solo se puede realizar en un país lejano. La modestia de la familia, acorde con la del pueblo, impide afrontar los gastos que tampoco nadie plantea trasladar a la precaria sanidad pública de la época. La solución, rocambolesca como corresponde a la comedia, es presentarse a un concurso radiofónico para obtener la cantidad necesaria que permita realizar la operación.
Don Anselmo, la eminencia del pueblo por su condición de maestro nacional, cede ante la presión popular y accede a viajar hasta Madrid para participar en un concurso donde se pone a prueba la sabiduría de los concursantes con el señuelo de una recompensa económica. El atribulado hombre oculta su condición profesional para no reconocer que juega con ventaja, responde a las más insólitas preguntas con la seguridad de quien dispone de un saber enciclopédico y, llevado por la necesidad de llegar a la cantidad requerida para la operación, afronta una pregunta trampa de los organizadores, que aprecian el valor del anciano concursante, pero no quieren darle una fortuna.
La pregunta es diabólica porque le piden el nombre del artífice de un gol marcado en una final celebrada en 1915. Don Anselmo tiene un vahído, lógico porque todos tememos que el niño se muere ante la imposibilidad de responder correctamente para llevarse el premio, pero se repone, toma un sorbo de agua y, con la dignidad de un jubilado de honrosa carrera, afirma: «Yo, Anselmo Oñate, en 1915 y de penalti». El locutor, maravillado, exclama que el concursante «¡Es Pichirri!». Gracias a semejante casualidad, el niño viaja a Suecia, se opera y sigue vivo en las clases del entrañable maestro nacional.
El problema, vista ahora la película, es sospechar que para garantizar la vida de un niño sea preciso que el maestro del pueblo fuera, en su lejana juventud, nada menos que Pichirri, lógica deformación del histórico Pichichi. Poca confianza cabía tener en el destino, porque la realidad, claro está, no cuenta con un guionista tan ocurrente como José Luis Sáenz de Heredia. Mientras tanto, un Alberto Romea ya jubilado volvió a las pantallas para hacernos soñar con la sabiduría de un maestro nacional. Yo, en mis clases, le cito como ejemplo de la dignidad de un docente, que es compatible con la doble vida de quien también chutara con la precisión de Pichirri.
https://publicaciones.ua.es/libro/la-sonrisa-del-inutil_128106/