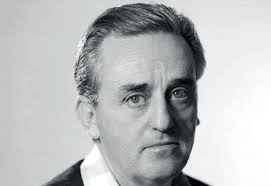Las anécdotas
pueden ayudar a iluminar cuestiones complejas. Con motivo de la preparación de
los libros dedicados al franquismo, abrí una carpeta de recursos audiovisuales
donde recopilé fotografías del general Franco que me llamaron la atención.
Algunas estaban tomadas en el despacho del palacio de El Pardo, donde su mesa
de trabajo aparece siempre con un montón de papeles. Hasta el punto de que solo
queda lugar para un cenicero, a pesar de que el general no fumaba. Del carácter
neoclásico del mueble ahora depositado en el Salón de Columnas del Palacio Real, según leo, nada se aprecia.
La fuente de estas
fotografías es tan fiable en materia de adhesión al régimen como ABC y
no cabe imaginar un propósito crítico o burlón en unas imágenes convertidas en
documentos al servicio del relato histórico.
A la vista de una
mesa donde el general parecía atrincherado gracias a las montañas de papeles,
caben dos interpretaciones sujetas a matizaciones. Unos historiadores pensarán
en la inquebrantable voluntad de servicio de quien velaba, las veinticuatro
horas del día, por los intereses de España y ensalzarán la tarea de despachar
tan ingente cantidad de documentos. Incluso alguno, con ínfulas de modernidad,
hablará de un «trabajador 24/7» al servicio de la Patria.
Otros historiadores,
tal vez más atentos a los hechos que a los adjetivos derivados de las
hipótesis, considerarán que semejante pila de papeles era fruto de la
incapacidad del general para despacharla con prontitud y orden, sobre todo
cuando se convirtió en un anciano proclive al golf, la pesca, la caza, la
pintura, la televisión, la Fanta de limón y otros motivos recreativos entre los
cuales siempre estuvo el cine.
El irresoluble debate permite la posibilidad de comparar lo visto en las fotografías con las despejadas mesas de los monarcas que le han sucedido en la jefatura del Estado. El contraste es evidente, aunque las conclusiones son arriesgadas por la posible interferencia de algún asesor de imagen o un fotógrafo más atento a estas circunstancias. No todas las mesas reflejan el carácter de sus propietarios.
También, para ahondar en el tema, el historiador puede acudir a diferentes fuentes relacionadas con la productividad laboral del Caudillo, que iría más allá de lo constatado en la mesa de su despacho. Aquí, a falta de una documentación exhaustiva, los testimonios varían notablemente, a pesar de que todos proceden del ámbito oficial y ningún opositor controló su horario laboral.
En cualquier caso, el debate queda abierto con la
seguridad de que nadie lo cerrará abruptamente para condenar a quienes discrepen de su conclusión.
Si así sucede con
la imagen de una mesa repleta de papeles, cabe imaginar que otras cuestiones
más complejas y carentes de pruebas contundentes podrán tener un recorrido
infinito en el ámbito de los debates históricos. El objetivo de los
historiadores es mantenerlos en un clima de libertad que favorezca el contraste
entre las diferentes investigaciones. No para alcanzar «la verdad», una
pretensión tan totalitaria como incompatible con la historiografía, sino para
ahondar en el conocimiento del pasado mediante aportaciones siempre sujetas a
revisión, modificación y ampliación.