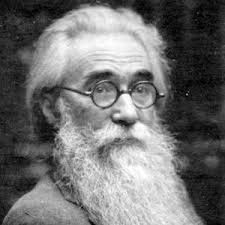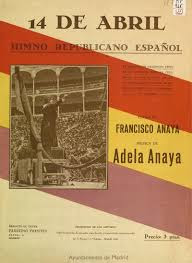El conocimiento de los
autores siempre ayuda a entender sus obras literarias o teatrales. Esta
obviedad nos conduce a la necesidad de familiarizarnos con quienes son los
creadores de las comedias que vamos a estudiar a lo largo del cuatrimestre en la asignatura Historia del Teatro del Siglo de Oro:
Miguel de Cervantes, Lope de Vega y Calderón de la Barca.
La bibliografía sobre los
tres clásicos es inmensa. Ni siquiera reduciéndola a lo más fundamental, la
podemos abarcar en un marco temporal tan estrecho, apenas tres meses, para
estudiar un total de seis comedias. Por esta razón conviene acudir a
documentales o películas que, con el debido rigor, recrean las trayectorias
biográficas de los autores citados.
https://www.youtube.com/watch?v=jfv975wJXDM
(Cervantes contra Lope también se puede consultar a través de RTVE Play).
El primer ejemplo
seleccionado es Cervantes contra Lope (2016), un largometraje de 87’ dirigido
por Manuel Huerga que cuenta con las excelentes interpretaciones de Emilio
Gutiérrez Caba en el papel del autor del Quijote y José Coronado en el
de Lope de Vega.
El Siglo de Oro, como
tantos otros períodos, estuvo repleto de rencillas en el mundo literario, que
por entonces era bastante reducido y propicio para que las cuestiones
personales acabaran tomando un destacado protagonismo. Manuel Huerga se centra
en las polémicas relaciones entre dos individuos tan diferenciados como eran
Cervantes y Lope. Lo observamos a través del largometraje y, desde nuestra
perspectiva, lo fundamental es comprobar hasta qué punto esos diferentes
temperamentos que pasaron de la amistad al enfrentamiento se trasladaron a las
respectivas obras.
El enfrentamiento entre
Cervantes y Lope no solo fue una cuestión personal. También tuvo su
traslado al ámbito creativo, especialmente a un teatro donde ambos encarnan
posturas contrapuestas a la hora de concebir la actividad creativa. Más adelante, ya en clase, las analizaremos como hito
de un debate que se repite en otras épocas de la historia teatral, pero
conviene que ahora conozcamos a sus protagonistas para luego entender hasta qué
punto su debate teatral tiene una correspondencia con sus trayectorias
biográficas.
El segundo ejemplo
seleccionado es Buscando a Cervantes (2016), 47’, de Francesc Escribano,
realizado para La Sexta con motivo del cuarto centenario del fallecimiento del
autor. A diferencia de Lope, que nunca cesó de contarse a sí mismo llegando a
extremos propios del exhibicionismo, Cervantes fue un ejemplo de discreción que
dejó en penumbra aspectos importantes de su trayectoria. Los historiadores han
luchado contra esta falta de testimonios y, tras realizar trabajos exhaustivos,
ya contamos con varias biografías que nos permiten conocer al autor, aunque
siempre con interrogantes y zonas donde las hipótesis resultan imprescindibles.
El documental nos lleva,
de la mano del actor Alberto San Juan, a buscar las claves para entender a
Cervantes. Y, en buena medida, lo conseguimos gracias a las entrevistas con
varios autores y ensayistas (Jordi Gracia, Francisco Rico, Manuel Gutiérrez
Aragón…) que le conocen gracias a sus investigaciones y nos aportan datos fundamentales para
hacernos una idea precisa acerca de la trayectoria del autor del Quijote.
Veamos, por lo tanto,
estos dos documentales, retengamos los rasgos fundamentales de ambos autores como
individuos anotándolos en nuestros apuntes y, más adelante, tendremos la
oportunidad de confrontarlos con lo analizado en sus obras y en el debate
establecido entre ambos a principios del siglo XVII, cuando Lope se convirtió
en el comediógrafo de referencia de los escenarios, mientras Cervantes quedó
marginado. Curiosamente, el tiempo ha trastocado esta suerte. Ahora, el propio
Cervantes -más como individuo que como dramaturgo- goza de una preeminente
atención en los escenarios, aunque sin menoscabo de la atención siempre
prestada a las obras de Lope.
Si te interesa el tema y dispones de tiempo para completar la información, también puedes ver el documental Vidas cruzadas: Cervantes contra Lope (2015) disponible en You Tube:
En la biblioteca de la Universidad de Alicante podéis consultar, preferentemente, los siguientes títulos sobre ambas biografías:
-
Andrés Trapiello, Las vidas de Miguel
de Cervantes (2001).
- José Manuel Lucía Megías, La juventud
de Miguel de Cervantes (2016); La madurez de Miguel de Cervantes (2016)
y La plenitud de Miguel de Cervantes (2019).
-
Jordi Gracia, Miguel de Cervantes: la
conquista de la ironía (2016).
-
Ignacio Arellano, Vida y obra de Lope
de Vega (2011).
-
Antonio Sánchez Jiménez, Lope de Vega:
el verso y la vida (2018).
- Felipe Pedraza Jiménez, Lope de Vega: vida y literatura (2008).